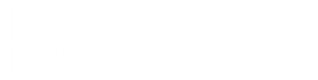La tarde del 6 de noviembre de 2025, el mar y el estreno se fusionaron en Playas de Tijuana, rodeando con un aura de expectación a decenas de jóvenes con cámaras colgadas al cuello y mochilas repletas de ideas. La consigna que reverberaba en la atmósfera era clara: “la frontera también filma”. En ese momento, el primer Festival de Cine de Tijuana (FCTJ) había comenzado a desplegar su magia, y lo haría durante cuatro intensos días. La ciudad se transformó en un set cinematográfico al aire libre, donde la creación y la pasión se cruzaban con la innovación y la diversidad.
La experiencia fue más allá de ser simplemente un evento cultural; se convirtió en una irrupción que cambió el panorama de la ciudad. La noche anterior, el festival había inaugurado con una proyección de películas que reflejaron la realidad y la imaginación de la frontera entre México y Estados Unidos. Los espectadores se sentían como si estuvieran siendo transportados a un mundo nuevo, donde las historias de la vida cotidiana se mezclaban con la poesía y la fantasía.
Entre las películas que se proyectaron en ese primer día, destacaba “La frontera de los sueños”, una producción independiente que narraba el viaje de un joven migrante que encuentra su lugar en el mundo. La película había sido rodada en la ciudad misma, y su estreno fue un homenaje a la fortaleza y la creatividad de aquellos que se atreven a soñar. A continuación, la audiencia se sumergió en una selección de cortometrajes que abarcaban temas como el amor, la lucha y la resistencia.
Durante los siguientes días, el festival se expandiría aún más. Los talleres y conversaciones sobre el arte y la técnica del cine convirtieron a Playas de Tijuana en un verdadero centro de creación. Los asistentes pudieron aprender de expertos en dirección, edición y grabación de sonido, mientras que otros se lanzaban a la aventura de crear sus propias películas en el lugar mismo donde sucedían las proyecciones.
La energía del festival se alimentaba de la pasión y la creatividad de los participantes. La noche se convertía en una fiesta de cine, con la ciudad entera uniéndose para disfrutar de la magia del celuloide. La frontera entre el arte y la vida se borró, y lo que quedó fue un sentimiento común: la emoción de crear y compartir historias que conectan a las personas.
En los momentos culminantes del festival, la audiencia se apiñaba en torno al set de rodaje improvisado, donde los productores y directores compartían sus experiencias y conocimientos con entusiasmo. La ciudad era un verdadero laboratorio cinematográfico, donde la imaginación y la innovación se fusionaban para crear algo nuevo y emocionante.
A medida que el festival llegaba a su final, la ciudad se sentía renovada, como si hubiera sido revigorizada por una inyección de creatividad y pasión. La frontera entre Tijuana y San Diego, en cierto sentido, había desaparecido, y lo que quedó fue un sentimiento común de conexión y entendimiento. El Festival de Cine de Tijuana había sido más que un evento cultural; había sido una experiencia que cambiaría el panorama de la ciudad para siempre.